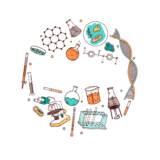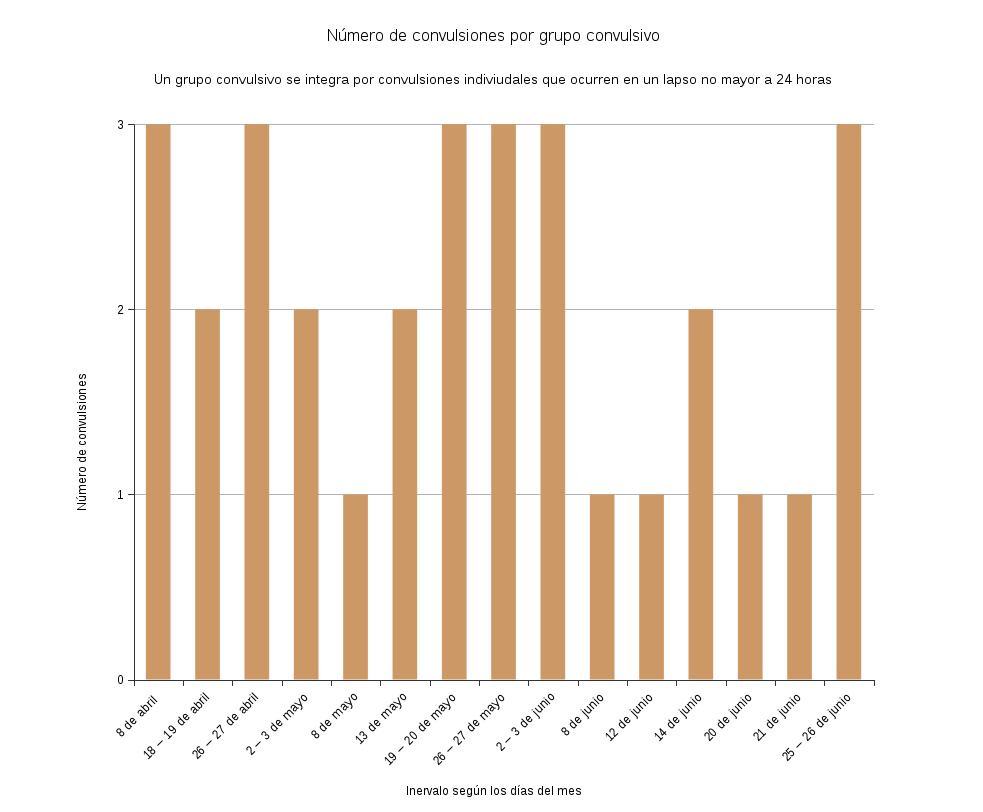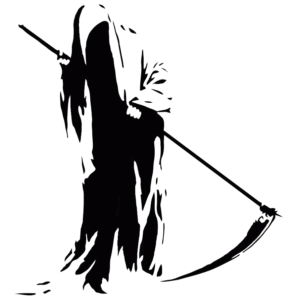¿Qué es ser un escritor?
Es la pregunta que debe hacerse quien se jacta de serlo o quien lo tiene por meta. ¿Puedo autodenominarme escritora o escritor? ¿Por qué? Me lo he cuestionado desde hace varios años, por lo menos diez… Nunca he dejado de pensar en esto, aunque escriba con regularidad. ¿Tengo el derecho de nombrarme “escritora”? El ego responderá que sí, brindando a borbotones razones de apariencia firme y convincente. Desde otro ángulo, la autoconciencia humilde y honesta, la que es profunda y dubitativa, contestará tendiendo a la objetividad: “no es sencillo ser un escritor (a)”. Si respondiera en positivo, ¿qué significaría?, ¿cómo justificar la etiqueta de “escritor” o de “escritora”?, ¿escribiendo? “No. Yo no soy escritora por el hecho de escribir”. Barrunto en mi cabeza que es insuficiente. ¿El escritor (a) es el que escribe? Esta denominación simplista no sacia al intelecto sincero ni al ánima inquieta: al ser general, no desvela ni explica a la verdadera naturaleza del escritor (a). ¿Cómo el sujeto que escribe se hace escritor (a)?, ¿acaso no basta con escribir para serlo? Como escribo, sé que con escribir no es suficiente; tampoco con “escribir bien” o con “escribir mucho”.

Una de las primeras enseñanzas que recibimos, es la de representar las ideas o las palabras por medio de letras y signos que trazamos sobre una superficie, siendo la habitual el papel. Así, la escritura es una de las principales herramientas de comunicación que, unida al habla, son vitales: la mayoría de los seres humanos escriben como recurso comunicacional primario para la supervivencia, así como para la expresión y el registro de los pensamientos y las emociones, no obstante, no podríamos llamarlos a todos “escritores (as)”, ¿por qué? El cuestionamiento no es trivial. Si las mujeres y los hombres sabemos escribir y escribimos, ¿por qué no todos somos escritores (as)? Pareciera que solo el escribir no hace al escritor (a).
Por ejemplo, sabemos preparar algún alimento para satisfacer el impulso o el gusto de comer y de alimentarnos, hasta somos capaces de hacerlo para otros. Podemos preparar una ensalada, una sopa, un guisado y hasta un postre, en cuyos actos podríamos esgrimir cierta o abundante creatividad, a pesar de lo cual, esto no nos hace cocineros, menos aún chefs, ¿por qué?, ¿qué hace al chef o al cocinero? Aunque no lo sepamos, inferimos con relativa facilidad que no va nomás de cocinar y menos de “cocinar bien”, aun siendo esto esencial…
Reflexionar en esta situación con seriedad muestra que aun cuando los humanos sabemos realizar diversas actividades dentro de una pluralidad de destrezas, no todos podemos ejercerlas más allá de lo común y de lo corriente. La interrogación no es baladí.
Similar ocurre con la pintura que, no siendo primordial en la enseñanza como sí el habla y la escritura, está cerca. Suele aprenderse desde la niñez y es especial: si no se sabe leer ni escribir, incluyendo a varios de quienes tienen mermadas sus capacidades cognoscitivas y motrices, o padecen de alguna enfermedad física o mental, se puede dibujar y colorear, erigiéndose así como un modo de exteriorización interna más accesible que otros. Después de todo, dibujar requiere del trazo de una imagen y de dotarla de sombra o color; sin embargo, la facultad de dibujar y de colorear no nos hace pintores, aun si podemos delinear más que “palos y bolitas”. Entonces, ¿qué hace al pintor?
Menos habitual es la música en la infancia: en este periodo, a diferencia de la escritura, el dibujo o la pintura, no necesariamente se nos enseña a tocar un instrumento porque conlleva otra complejidad, aunado a superiores recursos económicos. Si bien varios jovencitos (as) lo aprenden, se comprende que tocar un instrumento no hace al músico; menos todavía al compositor. Para llegar a serlo, esto es, para llegar a constituirse como músico, se requiere de “algo más”: un ingrediente extra que siendo indeterminado para la conceptualización inmediata, es perceptible en quien lo tiene. ¿En qué consiste? Estas son las vísceras de mis dudas.
Vivimos en un mundo materialista de apariencias que concede los títulos a diestra y siniestra y que refuerza al ego sobre la autenticidad, empero, lo que hay detrás de esas concesiones no suele sostenerse por una sustancia de fondo real, lo cual explica por qué un sin número de gente valiosa jamás obtiene el apoyo ni el reconocimiento que merece; por otro lado, otros, se ponen los laureles con una ligereza difícil de justificar. Además, en un ambiente en donde la apariencia tiene más mérito que el contenido, los rótulos personales pierden su valor en cuanto a su significado. Prestar atención revela la manera en la que “todos y todas” son escritores, pintores, músicos o chefs; expertos, maestros y hasta doctores en tal o cual materia, pero esto es falso: es la minoría la que traspasa la línea. El escritor (a) no es el que escribe, el escritor (a) es el que se forja, y labrarse conlleva un brío en particular, entraña un proceso, una búsqueda, un descubrimiento, un sello, una transformación, un tiempo, un ritmo, una maduración, una lucha, una experiencia, un “cruzar un renglón”… De no ser así, versa de usar el recurso de la escritura para la correcta o creativa transmisión de las ideas… El escritor (a), al igual que el pintor, el músico o el chef, por mencionar escasas de los cientos de denominaciones posibles, implica una honda pieza adicional a la práctica en sí. ¿Cuál es? Se percibe, se intuye, pero es escurridiza a la razón: no es fácil de atajar.
Pienso en lo frecuente que es escuchar que el escritor (a) es quien tiene que expresarse. Creo que esto también es erróneo: todos ardemos por manifestarnos. Tan es esto cierto, que todos somos capaces de enseñar toda vez que no todos somos maestros (as). De hecho, es probable que una de las denominaciones más injustamente otorgadas alrededor del planeta es la de “maestro (a)”, con consecuencias poco discutidas con la franqueza que se requiere… Quizá la distinción no está en el qué decimos sino en el cómo lo hacemos: “no se trata de qué se dice sino de cómo se lo dice”, se pensará. Aun con ello, pregunto, ¿cuántos conocedores de sintaxis y gramática excepcionales existen, al igual que sabedores técnicos del dibujo, de la pintura, de la música y de un sinfín de notas y combinaciones, y cuántos diestros en recetas culinarias? En cambio, la comida no sabe a nada; a la comida “le falta algo”; el escrito no transmite más que enunciados “bien hechos” o conocimiento, pero no te deja nada más que datos, no te cala, no te transforma, no te influye, se te olvida; lo dibujado no expande la pupila de quien mirándolo no puede dejar de hacerlo y la música no retumba en el plexo ni eriza los vellos… ¿Por qué?
Podría estimarse que el talento y la creatividad son lo que concede escapar de lo ordinario. No obstante, si bien podrían brindar facilidades no alcanzan, sino que, por el contrario, requieren de otros elementos medulares: la persistencia, el sacrificio, la autoconfianza, el tesón, la congruencia, la victoria sobre nuestros demonios, la resiliencia, entre otros, han resultado más capitales que el talento o “el alto coeficiente intelectual”. Es más fácil encontrar éstos que el conjunto de los componentes que les son imperiosos para la trascendencia… Existen personas talentosas, creativas o inteligentes por doquier, mas no por ello se superan a sí mismos ni a su labor. Un individuo no trasciende por tener alguna habilidad o por aprender más rápido. Sus aptitudes pueden ser notorias y no atravesar el umbral de sus limitaciones… Como el talento no depende del sujeto no tiene que hacer nada; “lo tiene”. Por otra parte, la autodisciplina, el control mental y emocional, la decisión, la constancia feroz, las duras faenas y la renuncia, en una firme determinación para desarrollarse y desarrollarlos, solo esculpen a quien elige construirse: son virtudes que no están dadas en la existencia (como por nacimiento) o en el aprendizaje de una partitura: demandan más y no tienen manual.
Si bien todos somos valiosos en cuanto a nuestra humanidad, algunos destacan. Cuando uno explora las vidas de grandes personajes, mujeres y hombres por igual, incluso si se encuentra talento en ellos, lo excepcional es su disciplina, su perseverancia y una inconformidad incansable; un quehacer insistente en ellos mismos y un trabajo salvaje detrás de la tarea que los determinó… El ideario colectivo repite que los que trascienden lo hacen por su “genialidad”, pero esto nunca ha sido verdad: en todos los casos es insuficiente. Lo usual es carecer de disciplina, de objetivos y de autocontrol; lo habitual es la procrastinación y las banalidades junto con un ego exacerbado que proclama que “somos suficientes” sin habernos desgarrado por nuestros propósitos e ideales. Vivimos en la sociedad del autoengaño, la suficiencia, la condescendencia y la popularidad como constitución del “ser verdadero”, los cuales nos dicen que somos grandiosos “nada más” por existir o por ser “conocidos”, mientras que el espejo nos muestra que somos la regla y no la excepción. Tal vez la ecuación sea evidente: para encontrar la trascendencia hay que hacer cosas trascendentes; para ser diferentes, hay que hacerlo distinto a la norma.
Por ende, ¿qué genera la diferenciación? Es posible que implique al espíritu del sujeto, a la concepción correcta de sí mismo y del entorno y a su competencia en distinguir lo que depende de él de lo que no; de lo que es sustantivo y de lo que es superfluo, de lo que son los engaños del ego y la voz de la autoconciencia fina, así como de su capacidad de dirigirse de forma eficiente e incesante en pro de un objetivo elevado… Elevado porque es complejo; porque es laborioso; porque exige demasiado del individuo; porque se sufre, ¡vaya que se sufre!, y se fracasa más, y, aún así, se sigue; elevado porque le obliga a convertirse en alguien que no sabía que era (una persona mejor) y porque no es magia: tiene que edificarse; se tiene que llegar a serlo y esto supone etapas que se van superando… Al final, es posible que de esto dependa el arte; de ese factor misterioso que dota de mística a la maestría: es la potencia del espíritu la que distingue a unos de otros y lo que le permite a algunos levantarse de las caídas continuas; es ella la que concede seguir practicando hasta el agotamiento, a veces hasta el sinsentido, el hambre y la enfermedad; es la potencia que no mira a la actividad como un sueño sino como una operación en pleno desarrollo porque se está inmerso; es la potencia que impulsa la práctica que crea al oficio; no es aislada, sino una ocupación habitual, una que se convierte en la vida; es cuando se observa, se interpreta y se vive a través de ella: es cuando se vuelve una extensión palpable del ser… Entonces, el escritor (a) no es el que escribe, es el que llega a serlo transitando por una senda que acarrea una complejidad única; no es la mera acción del escribir, menos la correcta unión de las palabras: supone una mística y un carácter. El artista, para transmitir lo trascendente, tiene que ser sabio, y para ello, tiene que superarse a sí mismo.
Sígame en Mastodon
https://social.politicaconciencia.org/@satimonoupe
O en:
Facebook: https://www.facebook.com/momaja.escritora
Telegram: @MomajaEscritora
Correo-e: mona.conmetta@gmail.com